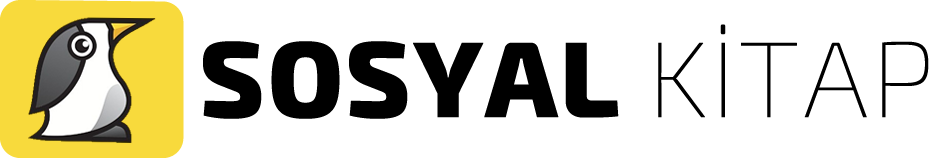Pinocho en el Pais de Los Juguetes - Pinokyo Oyuncaklar Ülkesinde
Kitabı değerlendirin
0
Takip
0
Beğeni
0
Okuma
181
İzlenme
Tanıtım Yazısı
El carruaje ya estaba lleno de chicos de ocho a doce años, amontonados unos sobre otros, como las sardinas en lata. Pero aunque iban incómodos y tan apretados que apenas podían respirar, ninguno se quejaba: tan fuerte era la ilusión de que a las pocas horas llegarían a un país donde no había libros, ni escuelas, ni maestros.
Tür: Genel Konular
Yazar: Carlo Collodi
Yayınevi: Tiydem Yayıncılık
ISBN: 9786055881665
Sayfa: 46s.
Kapak: Ciltsiz
Tarih: 2009
Kağıt Tipi: 1. Hamur
İncelemeler ve Alıntılar
Pinocho en el Pais de Los Juguetes - Pinokyo Oyuncaklar Ülkesinde kitabı hakkında sen ne düşünüyorsun?

Gündemdekiler
m
Müzik
f
Felsefe
49 gönderi
s
Soru
a
Alıntı
ş
Şiir
21 gönderi
y
Yaşam
177 gönderi
e
Edebiyat
112 gönderi
t
Tarih
a
acı insan
b
Bence
738 gönderi
Yükselen Okurlar
um
@umutlaokur